Prólogo
Aquí estás
Antes que nada, un final un tanto personal. Algo sobre lo que ella no podrá dejar de pensar una y otra vez en días venideros, la imagen de su hijo fallecido mientras intenta buscarle sentido a algo que carece de él. Cubrirá el cuerpecito roto de Uche con una manta (a excepción de la cara, porque le da miedo la oscuridad) y se sentará impasible junto a él, sin prestar atención al mundo que se acaba en el exterior. El mundo ya ha terminado en su interior, y no es la primera vez que experimenta alguno de estos dos finales. Está curtida en mil batallas.
«Pero ya es libre», piensa en ese momento, y también más tarde.
Y son su resentimiento y su cansancio los que responden a esa pregunta velada cada vez que la perplejidad y la conmoción le permiten cuestionárselo:
«No lo era. No del todo. Pero ahora lo será.»
Pero necesitas un contexto. Volvamos a empezar por el final, pero desde un punto de vista continental.
Estamos en un mundo.
Uno como cualquier otro. Con montañas, llanuras, cañones y deltas de ríos. Lo de siempre. Es normal en todo, menos en su tamaño y su dinamismo. Es un mundo que se mueve mucho. Es como un anciano inquieto que yace en una cama: jadea y suspira, hace pucheros y se tira pedos, bosteza y engulle. Como era de esperar, los habitantes de este mundo lo han llamado la Quietud, una tierra de tranquilidad y fina ironía.
La Quietud tiene otros nombres. En otras eras lo formaban varias masas de tierra. Ahora es un continente grande, único y extenso, aunque en el futuro volverá a dividirse.
Muy pronto, en realidad.
El final da comienzo en una ciudad: la ciudad habitada más antigua, grande y magnífica del mundo. Se llama Yumenes, y en tiempos fue el corazón de un Imperio. Todavía es el corazón de muchas cosas, aunque el Imperio ha ido languideciendo desde su apogeo, como suele ocurrir con los imperios.
Yumenes no es única por su tamaño. Hay otras muchas grandes ciudades en esta parte del mundo, engarzadas a lo largo del ecuador, como un cinturón continental. En el resto del mundo, las aldeas no suelen convertirse en pueblos, ni los pueblos suelen llegar a ser ciudades, porque es difícil mantener una estructura social cuando la tierra hace todo lo posible por engullirlas. Pero Yumenes ha mantenido la estabilidad durante la mayor parte de sus veintisiete siglos de existencia.
Yumenes es única porque solo en ella sus habitantes se han atrevido a construir algo, no para mantenerse a salvo ni para estar cómodos ni para admirar su belleza, sino para demostrar su valentía. Los muros de la ciudad son una obra maestra de mosaicos y relieves de buen gusto que narran la historia extensa y brutal de sus habitantes. Las toscas moles que conforman sus edificios están adornadas con torres altas y majestuosas que recuerdan a dedos de piedra, con faroles forjados a mano que se alimentan de la energía de esa maravilla moderna que es la hidroelectricidad, con elegantes puentes en arco forjados en cristal con audacia, y con unas estructuras arquitectónicas llamadas terrazas, sencillas hasta decir basta y que nadie en la historia conocida había construido antes. (Aunque gran parte de la historia no se conoce. Recuérdalo.) Las calles no están pavimentadas con adoquines fáciles de reemplazar, sino con una sustancia suave, impoluta y milagrosa que los habitantes llaman asfalto. Hasta las chabolas de Yumenes tienen esa bravura, ya que a pesar de ser casuchas de paredes endebles que se derrumbarían en una tormenta y, no digamos ya, con un temblor, ahí siguen, impertérritas durante generaciones.
En el centro de la ciudad hay muchos edificios altos, así que no es de extrañar que uno de ellos sea más grande y amenazador que todos los demás juntos: una estructura enorme cuya base es una pirámide en forma de estrella esculpida con precisión en un bloque de obsidiana. Las pirámides son las estructuras arquitectónicas más estables, y esta tiene la estabilidad de cinco pirámides. ¿Por qué no? Y como estamos en Yumenes, una enorme esfera geodésica, cuyos muros facetados son similares al ámbar translúcido, corona la pirámide y da la impresión de sostenerse a duras penas, aunque la totalidad de la estructura está pensada con el propósito de sostenerla. Da la impresión de ser inestable, que es lo que cuenta.
La Estrella Negra es el lugar en el que los líderes del Imperio se reúnen para hacer sus cosas de líderes. En la esfera ambarina se encuentra el emperador, que se preserva con mucho mimo y pulcritud. Recorre las salas áureas con elegante desesperanza, hace lo que se le ordena y teme el día en que sus dueños decidan que su hija se ha convertido en mejor adorno que él.
Ninguno de estos lugares y personas tiene importancia alguna, por cierto. Solo los nombro para que te sitúes.
Pero sí que hay un hombre que importa muchísimo.
Puedes imaginar su aspecto. También puedes imaginar lo que piensa. Puede que te equivoques, que no sea más que una conjetura, pero también cabe tener en cuenta que hay probabilidades de estar en lo cierto. Si nos basamos en sus acciones posteriores, en este mismo momento solo podría estar pensando en algunas cosas en concreto.
Se encuentra de pie sobre una colina no muy lejos de los muros de obsidiana de la Estrella Negra. Desde ese lugar puede observar casi toda la ciudad, oler el humo y perderse entre el parloteo. Un grupo de mujeres jóvenes anda por uno de los caminos de asfalto de debajo. La colina donde se encuentra está en un parque muy transitado por los habitantes de la ciudad. («Conservad zonas verdes entre los muros», advierte el litoacervo, aunque en la mayoría de las comunidades la tierra en barbecho se usa para plantar legumbres y otros cultivos que ayudan a nutrir la tierra. Solo en Yumenes se usan los herbajes como adorno.) Las mujeres se ríen de algo que ha dicho una de ellas y el sonido asciende hacia el hombre con la brisa pasajera. Cierra los ojos y saborea el trémulo rumor de sus voces, la leve reverberación de sus pasos, similar a la del aleteo de las mariposas contra sus glándulas sesapinales. Le es imposible sesapinar a los siete millones de habitantes de la ciudad, que lo sepas. Es bueno, pero no tanto. Aunque sí, siente a muchos de ellos. Están aquí. Respira hondo y se vuelve uno con la tierra. Se entrelazan con los filamentos de sus nervios, sus voces baten el vello de su piel, sus hálitos hacen vibrar el aire que respira. Están sobre él. Están en su interior.
Pero sabe que no es ni será nunca uno de ellos.
—¿Sabías —pregunta, en tono familiar— que el primer litoacervo estaba de verdad tallado en piedra? Se hizo para que no se pudiera cambiar y no se amoldara ni a la política ni a las modas. Para que perdurara.
—Lo sé —responde su acompañante.
—Ajá. Sí, había olvidado que tal vez estuvieras allí cuando se esculpió —suspira mientras ve cómo las mujeres se pierden de vista—. Amarte me da seguridad. No puedes fallarme. No puedes morir. Y sé de antemano qué precio hay que pagar.
Su compañera no responde. No es que aguardase una respuesta, pero una parte de él albergaba la esperanza. Había estado muy solo.
Pero la esperanza es algo irrelevante, igual que otros tantos sentimientos que sabe que solo le aportarán angustia si vuelve a tenerlos en cuenta. Ya lo ha pensado lo suficiente. Se acabaron los titubeos.
—Un mandamiento escrito en piedra —dice el hombre, y abre los brazos.
Imagina que le duele la cara de sonreír. Sonríe desde hace horas: con los dientes apretados, los labios estirados y los ojos entrecerrados que se enorgullecen de sus patas de gallo. Sonreír es el arte de hacer que los demás se lo crean. Es importante tener en consideración los ojos, pues de lo contrario los demás se darán cuenta de que los odias.
—Las palabras esculpidas son la verdad absoluta.
No habla con nadie en particular, pero al lado de aquel hombre hay una mujer, o algo parecido. Su similitud con lo que en términos humanos podría llamarse género solo es superficial, como si estuviera ahí por cortesía. De igual manera, la especie de cortina holgada que lleva como vestido no está hecha de tela. Parece haber dado forma a su anquilosada figura para cumplir con las expectativas de las criaturas mortales entre las que deambula en la actualidad. Es posible que, de lejos, la ilusión la haga pasar por una mujer que no se mueve. Pero cualquiera que la observe de cerca se dará cuenta de que su piel parece porcelana blanca, y no es una metáfora. Sería una escultura preciosa, quizá realista hasta la náusea para los gustos locales. La mayor parte de los yumenescíes prefieren una abstracción afable antes que la vulgaridad del mundo real.
Se gira hacia el hombre, despacio, ya que los comepiedras se mueven lentamente si no es bajo tierra, un movimiento que rompe el embrujo de su belleza y lo convierte en algo muy diferente. El hombre se ha acostumbrado; aun así, no la mira. No quiere que el asco le eche a perder el momento.
—¿Qué vas a hacer? —le pregunta a ella—. Cuando termine, quiero decir. ¿Se alzarán los tuyos de los escombros para someter el mundo bajo su voluntad?
—No —responde ella.
—¿Por qué no?
—Eso apenas les interesa a unos pocos. Además, vosotros seguiréis aquí.
El hombre comprende a quién se refiere con ese «vosotros». Los vuestros. La humanidad. Suele hablar con él como si representara a toda su especie. Él también la trata así.
—Pareces muy segura.
No responde. Los comepiedras rara vez se preocupan de corroborar lo obvio. Está contento porque las palabras de la mujer le molestan, sean las que sean, perturban el aire de una manera muy distinta a como lo hace la voz humana. No sabe a qué se debe. Tampoco le importa, pero ahora solo quiere que permanezca en silencio.
Quiere que todo permanezca en silencio.
—Termina —la apremia—. Por favor.
Y se abalanza hacia delante, haciendo acopio del autocontrol que el mundo le ha sacado de las entrañas, el mismo con el que le han lavado el cerebro y con el que también le han traicionado; acopio de la sensibilidad que sus maestros le han inculcado durante generaciones de chantajes, violaciones y una selección en absoluto natural. Abre los dedos de las manos y los retuerce cuando siente que varios lugares reverberan en el plano de su conciencia: sus compañeros esclavos. No puede liberarlos, no en sentido literal. Lo ha intentado antes y ha fracasado. No obstante, sí que puede hacer que su sufrimiento sirva a una causa mayor que la arrogancia de una gran ciudad y el temor de un Imperio.
Se sumerge a más profundidad y se apropia del tamborileo estrepitoso, profuso, reverberante y fluctuante de la inmensidad de la ciudad, del sosiego del lecho de roca sobre el que se aposenta, del batir turbulento del calor y la presión de las profundidades. Luego se dilata y se apropia de la enorme pieza de puzle deslizante de la corteza terrestre sobre la que se asienta el continente.
Por último, estira la mano. Para alcanzar el poder.
Con su mano imaginaria lo recoge todo: los estratos y el magma y las personas y la energía. Todo. A su alcance. No está solo. La tierra lo acompaña.
Luego lo rompe.
La Quietud es un lugar que no se está quieto ni en el mejor de los días.
Ahora oscila y reverbera, se produce un cataclismo. Ahora hay una línea, que la cruza a duras penas en horizontal, demasiado recta, demasiado perfecta para el fenómeno antinatural que supone, una línea que abarca el contorno del ecuador de la Tierra. El punto de origen de esa línea es la ciudad de Yumenes.
La línea es profunda y reciente, como una herida en carne viva en el planeta. El magma fluye por ella, de un rojo cálido y deslumbrante. A la Tierra se le da bien sanarse. La herida cicatrizará rápido en términos geológicos, y luego el océano purificador seguirá la línea para dividir la Quietud en dos masas de tierra. Pero hasta que eso ocurra, la herida supurará no solo calor, sino también gas y una ceniza áspera y oscura que borrará el cielo de la práctica totalidad de la Quietud durante unas semanas. Se marchitarán las plantas de todas partes, y los animales que dependen de ellas morirán de hambre, y los animales que se comen a estos animales también morirán de hambre. El invierno llegará antes de tiempo, será más duro, y también muy largo. Acabará, claro, como cualquier otro invierno, y luego el mundo volverá a ser el mismo que era antes. Poco a poco.
Poco a poco.
Los habitantes de la Quietud viven siempre preparados para el desastre. Han construido muros, cavado pozos y guardado comida, y podrían vivir fácilmente durante cinco, diez o hasta veinticinco años en un mundo sin sol.
En este caso, «poco a poco» significa «en unos miles de años».
Mira. De hecho, las nubes de ceniza ya se están despejando.
Ya hemos visto cómo funcionan las cosas a nivel continental. A nivel planetario deberíamos tener en cuenta también los obeliscos, que flotan por encima de todo.
Hubo una época en que los obeliscos tuvieron otro nombre, la misma época en que los fabricaron, los lanzaron y los usaron, pero nadie recuerda ese nombre ni el propósito de esos grandes dispositivos. En la Quietud los recuerdos se resquebrajan como la pizarra. De hecho, hoy en día nadie les presta atención, por enormes, preciosos y un poco aterradores que sean: unas esquirlas cristalinas gigantes que flotan entre las nubes, rotan despacio y se desplazan por trayectorias incomprensibles, desdibujándose de vez en cuando como si no fueran del todo reales, un efecto quizá provocado por los reflejos de las luces. (Ya te digo yo que no lo es.) Es obvio que los obeliscos no son algo natural.
Es igual de obvio que también son irrelevantes. Impresionantes, pero inservibles: otra lápida más de otra civilización más que fue pasto de la destrucción gracias a los obstinados esfuerzos del Padre Tierra. A lo largo del mundo hay muchos otros de estos túmulos: miles de ciudades en ruinas, millones de monumentos en honor a héroes y dioses que nadie recuerda, varias docenas de puentes hacia ninguna parte. Elementos que ya no sirven para ser admirados, sino que forman parte de la sabiduría popular de la Quietud. Los que construyeron esas antiguallas eran débiles y perecieron como les corresponde a los débiles. De lo que no cabe duda es de que fracasaron. Y los que construyeron los obeliscos fracasaron más que ningún otro.
Pero los obeliscos existen, desempeñan un papel en el fin del mundo y, por lo tanto, son dignos de mención.
Volvamos a lo personal. Hay que tener los pies en la tierra. Ja, ja.
La mujer que te he mencionado, la del hijo muerto, por suerte no estaba en Yumenes. De lo contrario, este relato sería muy corto. Y tú no existirías.
Se encontraba en un pueblo llamado Tirimo. En las costumbres de la Quietud, un pueblo es una de las formas en las que se gestiona una comu (o comunidad). Pero Tirimo es una comu casi demasiado pequeña como para merecer dicho nombre. El pueblo se encuentra en el valle homónimo, en la falda de las montañas Tirimas. La masa de agua más cercana es un arroyo intermitente que los oriundos denominan Pequeño Tirika. En un idioma en desuso, a excepción de estas obstinadas particularidades lingüísticas, eatiri significa «tranquilo». Tirimo se encuentra alejado de las relucientes e inalterables ciudades de las Ecuatoriales, por lo que los lugareños se asientan aquí con los temblores en mente. No cuenta con torres artificiosas ni cornisas, solo muros construidos con madera y ladrillos rojizos y baratos de la región, levantados sobre cimientos de piedra tallada. No hay carreteras de asfalto, sino laderas inclinadas divididas por caminos de tierra, y solo algunos de esos caminos han sido cubiertos con tablas de madera o adoquines. Es un lugar tranquilo, aunque el cataclismo que acaba de acontecer en Yumenes no tardará en enviar réplicas sísmicas que arrasarán toda la región.
En ese pueblo hay una casa como cualquier otra. Esa casa, construida sobre una de esas laderas, es poco más que un agujero excavado en la tierra delimitado con arcilla y ladrillos para protegerlo del agua y techado con madera de cedro y césped. Las personas más refinadas de Yumenes se ríen (o reían) de estas construcciones primitivas cuando se rebajan (o rebajaban) a hablar de tales nimiedades, pero, para los habitantes de Tirimo, vivir entre la tierra es algo básico y razonable. Mantiene las cosas frescas en verano y calientes en invierno, y, además, protege de temblores y tormentas por igual.
La mujer se llama Essun. Tiene cuarenta y dos años. Es como la mayoría de las mujeres de las medlat: alta cuando está erguida, de espalda recta y cuello largo, con caderas que podrían gestar a dos bebés con facilidad, pechos que podrían alimentarlos también con facilidad y manos grandes y ágiles. De figura recia y entrada en carnes, características bien valoradas en la Quietud. El pelo le cae alrededor de la cara en rizos fibrosos que se entrelazan, del tamaño de un dedo meñique, oscuros, más castaños en las puntas. Para algunos estándares tiene la piel de un color demasiado ocre parduzco y, para otros, de un tono oliváceo demasiado claro. A la gente como ella los yumenescíes los llaman (o llamaban) mestizos de las medlat: poseen algunos rasgos sanzedinos, pero no los suficientes.
El chico era su hijo. Se llamaba Uche y estaba a punto de cumplir tres años. Era pequeño para su edad, de ojos grandes y nariz chata. Había sido prematuro, pero tenía una sonrisa encantadora. Contaba con todos los rasgos que los niños humanos suelen tener para ganarse el amor de sus padres desde que la especie había evolucionado hacia algo parecido a la conciencia. Era un niño sano e inteligente, y debería seguir vivo.
La mujer se encontraba en la sala de estar de la casa. Era acogedora y tranquila, una habitación donde la familia podía reunirse para hablar, comer, jugar, retozar o acurrucarse. Le gustaba cuidar de Uche en aquel lugar. Creía que lo había concebido en aquel lugar.
Su padre lo había matado a golpes en aquel lugar.
Y por añadir algo más de esta historia por última vez, hablemos de lo que ocurrió al día siguiente en el valle que rodea Tirimo. Por aquel entonces, ya habían pasado las primeras secuelas del cataclismo, aunque más adelante habría réplicas.
El extremo septentrional de dicho valle había quedado devastado: árboles astillados, paredes de roca desprendidas o una cortina de polvo que seguía sin asentarse y flotaba en el aire sulfuroso y reposado. Después del impacto del primer movimiento sísmico, no quedó nada en pie: fue el tipo de temblor que hace pedazos todo lo que encuentra a su paso y reduce esos pedazos a gravilla. Por allí también había cadáveres: pequeños animales que no pudieron escapar, y ciervos y otras bestias de gran tamaño que vacilaron al hacerlo y quedaron sepultadas entre los escombros. En este último grupo se podrían incluir aquellas personas que tuvieron la mala suerte de andar por las rutas comerciales el día equivocado.
Los exploradores de Tirimo que habían llegado hasta allí para evaluar los daños no se acercaron a los escombros, sino que los observaron desde la lejanía en lo que quedaba de carretera. Se sorprendieron de que el resto del valle (la misma parte donde se encontraba Tirimo y varios kilómetros a la redonda) hubiera salido indemne. Bueno, en realidad, no se sorprendieron. Se miraron entre ellos con una inquietud funesta, porque todos sabían lo que significaba un supuesto golpe de suerte como aquel. «Mirad en el centro del círculo», advertía el litoacervo. Había un maldito orograta en algún lugar de Tirimo.
Era aterrador, pero más aterradoras eran aún las noticias provenientes del norte y el hecho de que el líder de Tirimo les hubiera ordenado reunir la mayor cantidad posible de cadáveres de animales a lo largo del reconocimiento. La carne que no se había podrido se podía curar, y la piel y el pelaje se podían curtir. Por si acaso.
Los exploradores terminaron por marcharse, sin dejar de darle vueltas a ese «por si acaso». Si no hubieran estado así de preocupados, quizás habrían visto un objeto en la falda del peñasco que se acababa de formar, un objeto que yacía discretamente entre un abeto derribado y un cúmulo de rocas. Su forma y su tamaño deberían haberlo hecho difícil de obviar. Era un pedrusco de calcedonia con forma de riñón alargado, y moteado de topos de un color entre grisáceo y verde oscuro; destacaba entre la arenisca blanquecina amontonada a su alrededor. De haberse acercado, habrían visto que era un torso de un tamaño similar al de un cuerpo humano. De haberlo tocado, habrían quedado fascinados por la densidad de la superficie de aquel objeto. Daba la impresión de ser pesado, y tenía una fragancia similar a la del acero que recordaba a sangre y herrumbre. Les habría sorprendido saber que era cálido al tacto.
Pero no hay nadie cerca cuando aquel objeto emite un quejido y se divide a lo largo en una mitad perfecta, como si lo hubieran cortado. Cuando se escucha una especie de aullido sibilante debido al vapor y al gas presurizado que escapa de su interior y hace que todas las criaturas del bosque que se encuentran cerca y han sobrevivido se escabullan en busca de un refugio. En un abrir y cerrar de ojos, una luz empieza a asomarse a través de los bordes de las fisuras. Es similar a las llamas, y también líquida, parecida al cristal chamuscado, y se acumula en el suelo alrededor de la base del objeto. Luego se queda quieto durante mucho rato. Se enfría.
Pasan varios días.
Poco después, algo rompe el objeto desde el interior y se arrastra unos metros antes de desmayarse. Pasa otro día.
Ahora que se ha enfriado y está roto, una corteza de cristales de tamaño irregular, algunos de color grisáceo y otros de un rojo oscuro como la sangre venosa, cubre la cara interna del objeto. Un líquido pálido y aguado se acumula en el fondo de cada una de las dos cavidades, como si la mayor parte de los fluidos que contenía la geoda se hubieran filtrado en el suelo sobre el que se encuentra.
El cuerpo que estaba en su interior yace bocabajo entre las rocas, desnudo y con la piel seca, pero jadea, como si hubiera realizado un esfuerzo. No obstante, se yergue poco a poco. Cada movimiento es deliberado y muy lento. Tarda mucho. Cuando está erguido se dirige a trompicones (despacio) hacia la geoda y se apoya en ella para mantener el equilibrio. Ahora que está apoyado se inclina (despacio) y extiende la mano hacia el interior. Rompe una de las puntas de un cristal rojo con un movimiento brusco y repentino. Es un pedazo pequeño, tal vez del tamaño de una uva, y afilado como una esquirla.
El chico (porque eso es lo que parece) se la mete en la boca y la mastica. También hace mucho ruido: un crujir rechinante que resuena por todo el claro. Poco después, traga. Luego empieza a temblar, con violencia. Entrelaza los brazos alrededor del cuerpo durante unos instantes y emite un sutil gemido, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que está desnudo, tiene frío y se halla en unas condiciones lamentables.
No sin esfuerzo, el chico recupera el control de su cuerpo. Vuelve a estirar la mano hacia la geoda, haciendo otro esfuerzo, y arranca más de esos cristales. Forma una pequeña pila sobre el objeto a medida que los arranca. Las esquirlas romas y consistentes de cristal se desmenuzan entre sus dedos, como si estuvieran hechas de azúcar, aunque, en realidad, son mucho más sólidas. Pero también es cierto que sin duda alguna no es un niño y le resulta sencillo.
Se pone en pie por fin y se zarandea con los brazos llenos de aquellas piedras lechosas y sanguinolentas. El viento sopla con fuerza unos instantes, y su piel reacciona con punzadas de dolor. Al sentirlas se retuerce, rápido y con movimientos erráticos, como si de un muñeco de cuerda se tratara. Luego se enfada consigo mismo. Se concentra y sus movimientos se vuelven más delicados, incluso más rítmicos. Más humanos. Como si lo hiciera para reafirmarse, asiente para sí, quizá satisfecho.
En ese momento, el chico se da la vuelta y empieza a caminar hacia Tirimo.
Tienes que recordar una cosa: el final de una historia no es más que el comienzo de otra. Al fin y al cabo, todo esto ya ha sucedido antes. La gente se muere. Los antiguos órdenes establecidos se acaban. Nacen nuevas sociedades. Y cuando decimos que «esto es el fin del mundo», no es más que una mentira, ya que al planeta no le ha sucedido nada.
Pero así es el fin del mundo.
Así es el fin del mundo.
Así es el fin del mundo.
Por última vez.
Capítulo 1
Tú al final
Eres una orogén que ha vivido diez años en el pequeño e insignificante pueblo de Tirimo. Solo tres personas saben lo que eres en realidad, y has dado a luz a dos de ellas.
Bueno, de las que lo saben ya solo queda una con vida.
Durante los últimos diez años has vivido una vida de lo más normal. Llegaste a Tirimo procedente de algún lugar cualquiera, a la gente del pueblo no le importó de dónde ni por qué. Como era obvio que habías recibido una buena educación, conseguiste trabajo como profesora en el creche local para los niños de edades comprendidas entre diez y trece años. No eres ni buena ni mala profesora: los niños se olvidan de ti al crecer, pero aprenden. Tal vez el carnicero sepa cómo te llamas, porque le gusta coquetear contigo. El panadero no, porque eres callada y, al igual que el resto del pueblo, solo te ve como la esposa de Jija. Jija es un hombre que creció y se crio en Tirimo, un esmerador de piedra de la casta al uso de los Resistentes. Todo el mundo lo conoce y les cae bien, por lo que tú también les caes bien. Es la cara visible del cuadro en el que se representa la vida que habéis formado juntos. Tú eres la invisible. Te gusta que sea así.
Eres madre de dos hijos, pero ahora uno de ellos está muerto, y la otra, perdida. Quizá también haya muerto. Lo descubres un día al volver a casa del trabajo. La encuentras vacía, demasiado tranquila, y ves a un niño ensangrentado y con heridas en el suelo de la sala de estar.
En ese momento… te vienes abajo. Intentas que no sea así, pero es demasiado. ¿O no? Demasiado. Has sufrido mucho y eres muy fuerte, pero hasta alguien como tú tiene sus límites.
Pasan dos días antes de que alguien venga a buscarte.
No has salido de la casa en la que se encuentra tu hijo muerto. Te has levantado, usado el baño, comido algo del refrigerador y bebido hasta la última gota de agua del grifo. Cosas que puedes hacer sin pensar, por inercia. Después de hacerlas, volvías al lado de Uche.
(Durante uno de esos viajes, le llevaste una manta. Lo cubriste con ella hasta la altura de su barbilla destrozada. Una costumbre. Las tuberías de la calefacción han dejado de traquetear. Empieza a hacer frío en la casa. Podría coger un resfriado.)
Al día siguiente, ya tarde, alguien toca a la puerta delantera de la casa. No te molestas en responder. Tendrías que plantearte de quién se trata y si lo dejarías entrar. Pensar esas cosas podría recordarte que el cadáver de tu hijo está debajo de la manta, y ¿por qué querrías algo así? Haces caso omiso de los golpes en la puerta.
Alguien golpea la ventana de la habitación delantera. Parece persistente. También haces caso omiso.
Alguien termina por romper los cristales de la puerta trasera de la casa. Oyes pasos en el pasillo que discurre entre la habitación de Uche y la de Nassun, tu hija.
(Nassun, tu hija.)
Los pasos llegan hasta la sala de estar y se detienen.
—¿Essun?
Conoces la voz. Joven y masculina. Te resulta familiar, reconfortante en cierto modo. Lerna, el hijo de Makenba, que vive calle abajo. El que se marchó unos años y volvió hecho un doctor. Ya no es un niño y lleva tiempo sin serlo, así que te aseguras de empezar a pensar en él como si se tratara de un adulto.
Vaya, has vuelto a pensar. Cuidado, detente.
Inspira, y tu piel reverbera con el aura de terror que emana cuando se acerca lo suficiente para ver a Uche. Para tu sorpresa, no grita. Tampoco te toca. Aunque se pone al otro lado de Uche y te mira, inquisitivo. ¿Pretenderá saber lo que pasa por tu cabeza? Nada, nada. Luego retira la manta para ver bien el cuerpo de Uche. Nada, nada. La vuelve a colocar, y esta vez le cubre la cara a tu hijo.
—Eso no le gusta —dices. Es la primera vez que hablas en dos días. Es raro—. Le da miedo la oscuridad.
Después de un momento de silencio, Lerna retira la manta hasta debajo de los ojos de Uche.
—Gracias —dices.
Lerna asiente.
—¿Has dormido?
—No.
En ese momento, Lerna rodea el cadáver y te coge del brazo para levantarte. Tiene cuidado, pero sus manos son firmes y no se rinde cuando tu reacción consiste en no ceder. Ejerce más presión, inflexible, hasta que consiga levantarte o tirarte al suelo. Al menos te deja elegir. Te levantas. Con la misma firmeza y amabilidad te guía hacia la puerta delantera.
—Puedes descansar en mi casa —te ofrece.
No quieres pensar, así que no le respondes que tienes una cama propia decente y que gracias. Tampoco le dices que te encuentras bien y que no necesitas su ayuda, cosas que no son verdad. Te lleva afuera y hacia la esquina del edificio, sin dejar de agarrarte por el codo. Hay grupos de personas en las calles. Algunos de ellos se acercan y preguntan cosas a las que Lerna responde. No te enteras de nada. Sus voces son poco más que un ruido ininteligible que tu mente no se molesta en interpretar. Lerna responde por ti, algo que le agradecerías si consiguieras que te importara.
Te lleva a su casa, que huele a hierbas, productos químicos y libros, y te mete en una cama grande sobre la que descansa un gato gris y gordo. El gato se aparta lo suficiente para que te puedas echar y luego se acurruca a tu lado cuando te quedas quieta.
Te sentirías cómoda si esa sensación de calidez y bienestar no te recordara a cuando Uche se echa contigo.
Se echaba contigo. No, cambiar las formas verbales requiere pensar. Se echa.
—Duerme —dice Lerna. No es difícil hacerle caso.
Duermes mucho, pero luego te levantas. Lerna ha llevado algo de comida a la cama en una bandeja: un caldo aguado, fruta troceada y una taza de té. Todo se ha quedado ya a la temperatura ambiente. Comes y bebes, y luego vas al baño. La cisterna del retrete no funciona. Hay un cubo lleno de agua a su lado que Lerna debe de haber dejado ahí para estos casos. Le das vueltas y sientes la necesidad de pensar, pero te resistes, resistes y resistes, te mantienes en ese tranquilo y agradable silencio de la inconsciencia. Tiras algo de agua por el retrete, bajas la tapa y vuelves a la cama.
En sueños, te encuentras en esa habitación mientras Jija lo perpetra. Allí están Uche y él como la última vez que los viste: Jija ríe, tiene a Uche sobre una rodilla y juegan al «terremoto» mientras el niño se carcajea, aprieta los muslos e intenta mantener el equilibrio con los brazos. De improviso, Jija deja de reír, se levanta, tira a Uche al suelo y comienza a darle patadas. Sabes que no es así como ocurrió. Viste las marcas del puño de Jija, cuatro moratones en paralelo en el estómago y la cara de Uche. En el sueño son patadas, pero los sueños no tienen lógica.
Uche no deja de reír y agitar los brazos, como si todavía fuera un juego a pesar de la sangre que le cubre la cara.
Te despiertas entre gritos, que dejan paso a unos sollozos que no puedes ahogar. Lerna entra e intenta decir algo, intenta contenerte y al fin logra hacerte beber un té fuerte que sabe fatal. Te vuelves a dormir.
—Ha pasado algo en el norte —dice Lerna.
Estás sentada en el borde de la cama. Él, en una silla delante de ti. Bebes más de ese té asqueroso, y tu dolor de cabeza es peor que el de una resaca. Es de noche, pero una luz tenue ilumina la habitación. Lerna solo ha encendido la mitad de los faroles. Por primera vez notas un olor extraño en el aire que el humo de los faroles no consigue ocultar del todo: un olor a azufre, fuerte y acre. Lleva ahí todo el día y ha ido a más. Es más fuerte cuando Lerna está fuera.
—El camino que sale del pueblo lleva dos días hasta arriba de gente que viene de esa dirección. —Lerna suspira y se frota la cara. Tiene quince años menos que tú, pero ya no lo aparenta. Su pelo natural es de color gris, como muchos cebaki, pero las marcas de la cara hacen que parezca mayor. Las marcas y las recientes ojeras—. Parece que ha habido un temblor. Uno grande, hace unos días. Aquí no hemos notado nada, pero en Sume… —Sume es el valle cercano, a un día a caballo—. El pueblo ha quedado… —Niega con la cabeza.
Asientes, pero lo sabías antes de que te lo dijera, o al menos lo suponías. Antes de ayer, cuando estabas sentada en la sala de estar y observabas los restos de tu hijo, notaste que algo se dirigía al pueblo, una especie de convulsión terrestre tan potente como nunca habías sesapinado. La palabra «temblor» no le hace justicia. Fuera lo que fuese, habría derrumbado la casa con Uche dentro, así que lo evitaste… Levantaste un rompeolas formado por tu voluntad y algo de energía cinética que tomaste de esa misma convulsión. No te hizo falta pensar, hasta un recién nacido podría haberlo hecho, aunque quizá no con la misma maestría. El temblor se dividió, circundó el valle y pasó de largo.
Lerna se humedece los labios. Levanta la cabeza para mirar y luego desvía la mirada. Él es el otro, además de tus hijos, que sabe lo que eres. Lo sabe desde hace tiempo, pero es la primera vez que se enfrenta a las consecuencias de ello. Tampoco puedes pararte a pensar en eso.
—Rask no deja que nadie entre ni salga. —Se refiere a Rask, Rask Innovador Tirimo, el líder electo del pueblo—. Todavía no ha cerrado el pueblo del todo, por ahora, pero pensaba dirigirme a Sume por si podía encontrar ayuda. Rask me dijo que no y luego mandó a los malditos mineros a los muros para sustituir a los Lomocurtido que hemos enviado a explorar. Les ha dicho específicamente que no me dejen salir. —Lerna cierra el puño con fuerza, con resentimiento en la mirada—. Hay gente en la carretera imperial de ahí fuera. Muchos están heridos o enfermos, y ese cabrón herrumbroso no me deja ayudar.
—Lo primero es vigilar las puertas —suspiras. Estás ronca. Gritaste mucho después de aquel sueño con Jija.
—¿Cómo?
Le das otro sorbo al té para aclararte la garganta.
—Del litoacervo.
Lerna te mira. Conoce ese fragmento, todos los niños lo aprenden en el creche. Cuando crecen, todos aprenden esos cuentos populares de acervistas sabios y astutos geomestros que empiezan a advertir a los escépticos a medida que surgen las señales, no se les cree y salvan a la gente cuando sus palabras empiezan a hacerse realidad.
—¿Crees que ha llegado el día, Essun? —dice, apesadumbrado—. ¿El día del fuego subterráneo? No puedes pensarlo en serio.
Lo dices en serio. Ha llegado el día. Pero sabes que aunque intentes explicárselo no te creerá, así que te limitas a negar con la cabeza.
Se hace un silencio sosegado y desgarrador. Después de una pausa, Lerna dice, con delicadeza:
—He traído a Uche hasta aquí. Está en la enfermería, en… el depósito de cadáveres. Me pondré con… los preparativos.
Asientes, despacio.
Lerna duda.
—¿Fue Jija?
Vuelves a asentir.
—¿Lo… lo viste…?
—Cuando llegué a casa del creche.
—Vaya. —Otro silencio incómodo—. Se dice que faltaste el día antes del terremoto, que tuvieron que llevar a los niños de nuevo a sus casas porque no pudieron encontrar sustituto. Nadie sabía si estabas enferma o qué. —Ya, bueno. Es probable que te hayan despedido. Lerna respira hondo y suelta el aire. Te sirve como advertencia, estás casi lista para lo que viene ahora—. El terremoto no nos ha afectado, Essun. Ha rodeado la ciudad. Ha estremecido algunos árboles y revuelto algunas de las rocas del arroyo. —El arroyo se encuentra en el extremo septentrional del valle, donde nadie se ha percatado de la presencia de la enorme y humeante geoda de calcedonia—. Dentro de la ciudad y en los alrededores es como si no hubiera ocurrido nada. Forma una circunferencia casi perfecta. Vaya.
En otra época quizá lo habrías ocultado. En aquel entonces tenías razones para ello, tenías una vida que proteger.
—He sido yo —dices.
Lerna aprieta la mandíbula, pero asiente.
—Nunca se lo he contado a nadie. —Duda—. Que eras… orogénica, quiero decir.
Qué educado y correcto es. Has escuchado maneras muy despectivas de denominar tu naturaleza. Él también, pero nunca las pronunciaría. Tampoco Jija, aunque alguien soltara alguna vez en su presencia un «orograta» sin darse cuenta. Siempre decía que no quería que los niños se acostumbraran a esas palabras…
Llega sin que te des cuenta. De improviso, te inclinas hacia delante y te dan arcadas. Lerna se sobresalta y se apresura a coger algo que tiene cerca… un orinal, que no te hace falta. No te sale nada del estómago y, poco después, cesan las arcadas. Respiras con cuidado, varias veces. Sin articular palabra, Lerna te ofrece un vaso de agua. Estás a punto de rechazarlo, pero luego cambias de opinión y lo aceptas. La boca te sabe a bilis.
—No fui yo —dices, al fin.
Él frunce el ceño, confundido, y te das cuenta de que cree que aún te refieres al terremoto.
—Jija. Nunca supo lo que yo era. —Piensas, y no deberías pensar—. No sé ni cómo ni qué, pero Uche… era un crío, todavía no sabía controlarlo. Es posible que Uche hiciera algo y Jija se diera cuenta de que…
De que tus hijos eran como tú. Es la primera vez que aceptas del todo algo así.
Lerna cierra los ojos y deja escapar un largo suspiro.
—Ahora lo entiendo.
No puede ser por eso. Esa no puede ser razón suficiente para que un padre asesine a su propio hijo. No hay nada que justifique algo así.
Se humedece los labios.
—¿Quieres ver a Uche?
Para qué. Lo has visto así durante dos días.
—No.
Lerna suspira y se pone en pie, sin dejar de atusarse el pelo con la mano.
—¿Vas a contárselo a Rask? —preguntas, pero Lerna te dedica una mirada que te hace sentir desconsiderada. Se ha enfadado. Lo tienes por un chico tan tranquilo y amable que no creías que pudiera enfadarse.
—No le voy a contar nada a Rask —espeta—. No se lo he dicho a nadie en todo este tiempo y no voy a hacerlo ahora.
—Entonces, ¿qué…?
—Voy a buscar a Eran. —Eran es la portavoz de la casta al uso de los Resistentes. Lerna es un Lomocurtido, pero al volver a Tirimo después de hacerse doctor lo adoptaron los Resistentes. La ciudad ya contaba con los Lomocurtido suficientes y los Innovadores no tuvieron suerte cuando se lo jugaron a lanzar la esquirla. Tú también has pedido ser una Resistente—. Voy a decirle que estás bien y que ella se encargue de decírselo a Rask. Tú a descansar.
—Cuando te pregunte que por qué Jija…
Lerna niega con la cabeza.
—Ya lo sabe todo el mundo, Essun. Saben unir los puntos. Está más claro que un diamante que el centro del círculo se encontraba en este barrio. Al ver lo que hizo Jija, no les habrá sido difícil llegar a la conclusión de cuáles fueron sus razones. No se han dado cuenta de que ocurrió antes, pero tampoco le han prestado atención al orden de los acontecimientos. —Lo miras mientras asimilas lo que te cuenta, y luego Lerna frunce los labios—. La mitad de las personas han quedado muy afectadas, pero la otra mitad se alegran de que Jija lo haya hecho. ¡Porque todo el mundo sabe que un niño de tres años tiene el poder suficiente para iniciar un terremoto en Yumenes, a miles de kilómetros de distancia!
Niegas con la cabeza, aturdida en parte por el enfado de Lerna y porque esa gente fuera capaz de pensar que tu simpático e inteligente hijo pudiera ser capaz… que fuera el responsable de… Pero el primero que lo pensó fue Jija.
Vuelves a sentir náuseas.
Lerna vuelve a respirar hondo. Lo ha hecho a lo largo de toda la conversación. Es una costumbre que tiene, ya lo sabías de antes. Es su manera de tranquilizarse.
—Quédate aquí y descansa. Volveré pronto.
Se marcha de la habitación. Oyes que hace ruido a posta delante de la casa. Un instante después, se marcha a esa reunión. Te planteas descansar, pero decides no hacerlo. En lugar de ello, te levantas y vas al baño de Lerna, donde te lavas la cara hasta que el agua caliente que sale del grifo, de improviso, borbotea, se vuelve de un color pardo, empieza a dar olor y termina reducida a un pequeño chorro. Se ha roto una cañería en alguna parte.
«Ha pasado algo en el norte», había dicho Lerna.
«Los hijos son nuestra perdición», te dijo alguien una vez, hace mucho tiempo.
—Nassun —le susurras a tu reflejo. En el espejo ves los ojos que ha heredado tu hija de ti, grises como la pizarra y algo melancólicos—. Dejó a Uche en la sala de estar. ¿Qué hizo contigo?
No hay respuesta. Cierras el grifo. Luego suspiras, a nadie en particular.
—Tengo que marcharme.
Y tienes que hacerlo. Tienes que encontrar a Jija, y sabes que es mejor que no te entretengas. Los habitantes del pueblo pronto vendrán a por ti.
Los temblores dejan réplicas. Las olas que rompen siempre vuelven. La montaña que se agita rugirá.
– TABLILLA PRIMERA. DE LA SUPERVIVENCIA, VERSÍCULO QUINTO
– TABLILLA PRIMERA. DE LA SUPERVIVENCIA, VERSÍCULO QUINTO
—
© 2015 N. K. Jemisin
© 2017 David Tejera Expósito por la traducción
© 2017 Ediciones B
La quinta estación, a la venta el 24 de mayo de 2017.



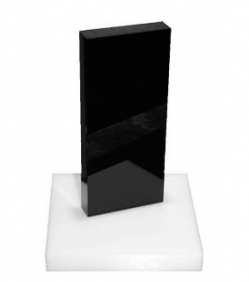








0 comentario:
Publicar un comentario